«¿Quién soy?» ¡Por fin, una respuesta a la eterna pregunta sobre la identidad!
Una de las preguntas existenciales que nos hacemos – y que se han hecho tantos filósofos a lo largo de la historia – es: «¿quién soy?». Y cuanto más meditamos en esto, a veces podemos resoplar con escepticismo. Porque, ¿cómo saber quién soy? ¿Es posible? ¿La identidad es algo permanente o cambiante…?
Quizás respondemos con nuestro nombre, nuestra ocupación, nuestra relación con los demás, incluso hasta con nuestras enfermedades o con nuestras pérdidas.
¿Es eso todo? En este artículo quiero hablarte de algunos aspectos que pueden brindarnos algunas luces.
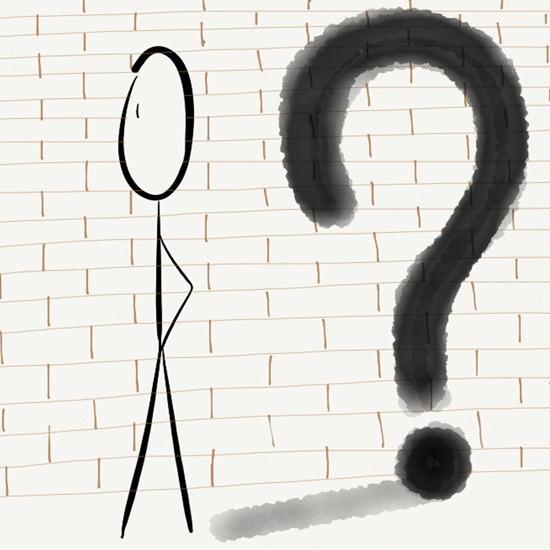
¿Necesitamos reconocer nuestra identidad?
Como dice Ricardo Yepes en Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia humana, «La pregunta ¿qué es el hombre? se transforma en esta otra: ¿eres capaz de llegar a ser aquello a lo que, desde el inicio de tu existir, estás llamado?».
Desde nuestro origen, estamos llamados a vivir de cierta manera. Dios nos concibió con un plan especial, que de a poco vamos descubriendo y reconociendo. Haciendo nuestro.
En la medida en que vamos descubriendo esa imagen, ese sueño de Dios, y nos encaminamos a ese proyecto, comenzamos a acercarnos al propósito de nuestra vida.
Y, como el sueño divino es que vivamos con Él, en Él, también estamos llamados a asemejarnos a Él. Usando nuestra libertad para elegir el Bien, vamos perfeccionándonos.
No nos dejó Dios a tientas en esta tarea. Nos dio un ejemplo cuando Cristo bajó a la tierra. «Pero si cada vez soy más de Cristo, ¿no desaparece entonces mi identidad, lo que me hace único?», tal vez te preguntes.
¡Tranquilo! Al identificarnos con Cristo, no dejamos de ser nosotros mismos: nos acercamos a convertirnos en las personas en las que Dios pensó cuando nos creó. Incluso con nuestro humor, nuestros gustos musicales extravagantes y nuestra predilección por ciertos postres. No «perdemos nuestra personalidad», sino que llegamos a ser «plenamente nosotros».

¿Y es factible conocerla?
Dice el Apocalipsis que al final de nuestra vida, Dios nos entregará una piedrita con nuestro nombre. Un nombre que aún no conocemos. ¿Quiere decir esto que deambulamos por la vida sin saber quiénes somos en realidad?
No tanto así. Vamos conociendo y reconociendo quiénes somos durante nuestra vida, mediante una búsqueda sincera y desde nuestra libertad bien formada. Nos identificamos con los otros, seguimos una vocación, emprendemos acciones que nos hacen más humanos.
Pero siempre queda algo de misterio. Porque la morada final está ahí donde «ni ojo vio, ni oído oyó». Lo que hoy comenzamos a vislumbrar, en el Cielo veremos con resolución Full HD. O, como lo dijo más poéticamente San Pablo: «entonces le conoceré con una visión clara, a la manera que soy conocido» (1 Co 13, 12).
¿La sociedad construye la identidad?
No sería correcto hablar de que la sociedad «construye» nuestra identidad sexual, espiritual, etc. Nuestra identidad se va «reconociendo» en la medida en que nos relacionamos con los otros. Mediante el intercambio con otras personas, vamos asimilando el idioma, las costumbres, los valores, pautas, etc.
Por lo tanto, es importante contar con referentes que nos permitan reconocer la verdad que perseguimos.

Nuestra identidad: todas nuestras partes
Es importante saber que, en esta búsqueda, no somos solo espíritu, somos también nuestro cuerpo. «El hombre tiene una dimensión intemporal y otra temporal, y no podemos prescindir de ninguna de las dos» (Yepes).
Además, nuestras diferencias corporales como hombres y mujeres se complementa con rasgos psicológicos, afectivos y cognitivos. La sexualidad del hombre no solo implica a su cuerpo, sino también a su espíritu.
Ambos pertenecen a la unidad de la persona. Por lo tanto, afectan nuestra manera de ser y estar en el mundo. Y, por lo tanto, influyen a la hora de encontrar su verdadera plenitud.
Como somos seres integrales, nuestra identidad es integral. ¡Somos muy complejos! Dios no nos creó «a la ligera».
El hombre divinizado
No, Dios no nos creó a la ligera. Dios, que nos creó de la misma manera que hizo el Cielo y la tierra, nos elevó a una categoría superior a la de «criaturas»: nos hizo hijos suyos, movido por un amor que difícilmente podríamos entender. Al hacerlo, la filiación divina se convierte en el fundamento de nuestra vida como cristianos y de nuestra identidad personal.
Dios nos hace hijos suyos por adopción. Pero hay que hacer una aclaración importante. Aunque padres adoptivos puedan amar con todo el corazón a su hijo, no pueden – por ejemplificar de una manera – cambiar su ADN. Cuando Dios nos adopta, hace algo más que cambiar nuestro ADN: además de nuestra naturaleza humana, nos hace partícipes de Su naturaleza, de la naturaleza divina.
Entonces, al ser adoptados por Dios como hijos, no solo recibimos «un título», sino que participamos de algo exclusivo de Él: su propia divinidad.
Esto lo hace por puro amor y pura generosidad, permitiéndonos vivir una vida nueva, semejante a la Suya.
Mediante la gracia, vive y actúa en nuestra alma… mientras no «le echemos» (mientras no perdamos esa gracia). Saber esto puede movernos a darle muchas gracias y a procurar corresponder a Su amor.

Escrito por: María Belén Andrada, vía Catholic-Link.
-
Lee también sobre: Mi hijo, mi espejo.









